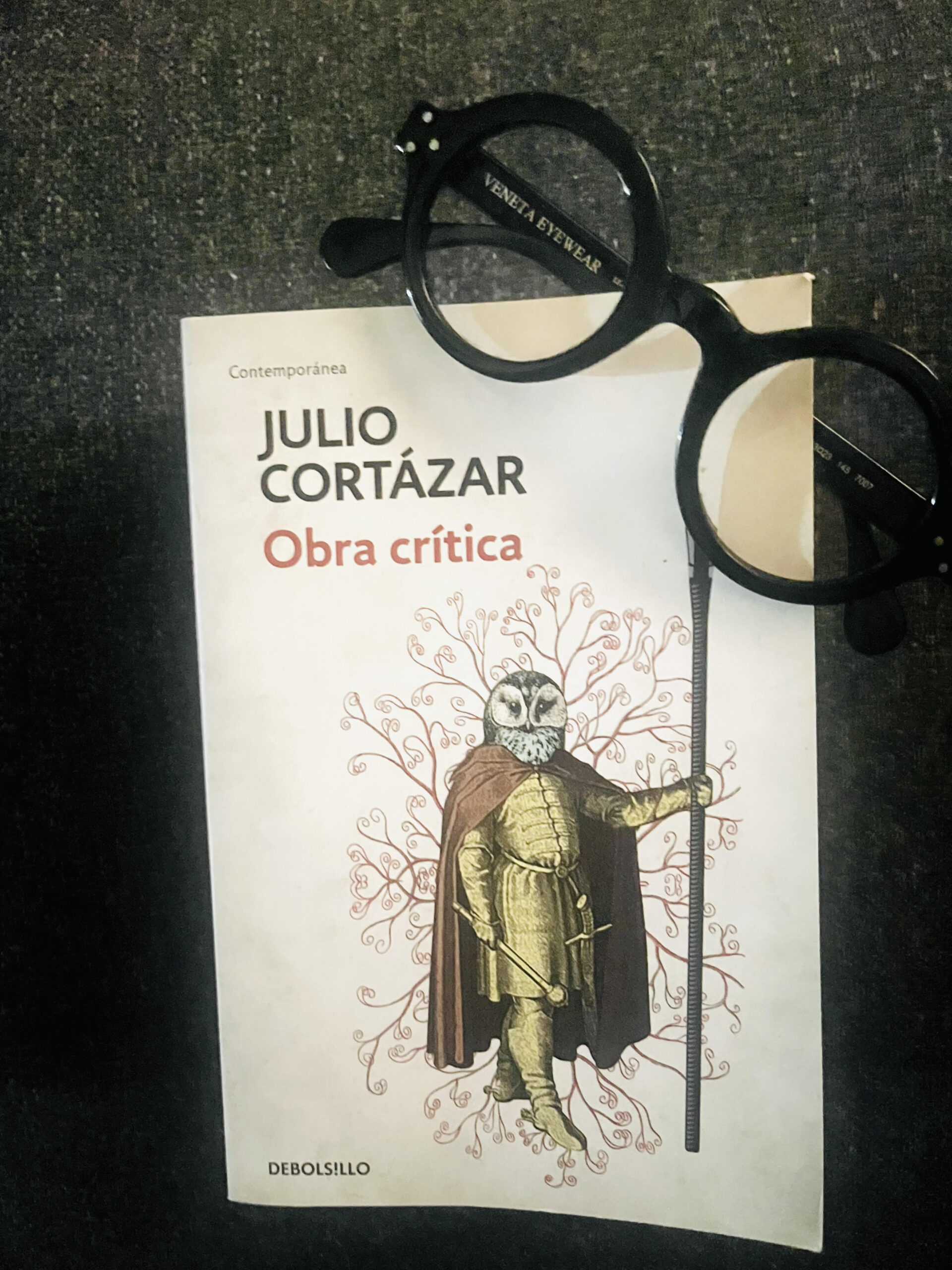Hay palabras que, con el tiempo, pierden su peso específico, se vacían de contenido y se convierten en una especie de espejismo: se pronuncian con solemnidad, se escriben en leyes y constituciones, pero en la práctica se disuelven como humo. Una de esas palabras es “ciudadanía”. Para algunos sigue siendo el símbolo máximo de pertenencia y derechos; para otros, apenas una formalidad que el Estado puede otorgar o quitar a su antojo. Y en países como el nuestro, aunque algunos no lo quieran ver, la ciudadanía se ha convertido en el campo de batalla donde se juega, quizá sin que lo sepamos del todo, el destino de nuestra democracia.
La Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional es un ejemplo contundente. Un día, miles de personas eran dominicanos: tenían actas de nacimiento, iban a la escuela, trabajaban, votaban, construían su vida con la certeza mínima de pertenecer a un país. Al día siguiente, dejaron de serlo. La sentencia reinterpretó el concepto de “en tránsito” para aplicarlo retroactivamente a todos los hijos de inmigrantes en situación irregular, especialmente haitianos, nacidos en el país desde 1929. Así, con un golpe de pluma, se borró la existencia jurídica de generaciones enteras. De un día para otro, se convirtieron en apátridas.
Podría pensarse que se trata de un debate técnico, un problema de derecho comparado o de interpretación constitucional. Nada más falso. Lo que está en juego es la sustancia misma de la democracia. Hannah Arendt, que conoció de cerca la experiencia de los refugiados y los despojados de ciudadanía en Europa, lo escribió con lucidez: perder la ciudadanía es perder “el derecho a tener derechos”. Es decir, caer en un limbo en el que ya no se pertenece al mundo político, donde el individuo se convierte en un ser humano superfluo.
En el país, ese drama se encarna en miles de descendientes de haitianos que, nacidos y criados en el país, fueron expulsados simbólicamente del nosotros colectivo. Se les negó la pertenencia, se les convirtió en extranjeros en la tierra donde nacieron. Y lo que es aún más grave: se le arrojó a un estado de indefensión que los priva de servicios básicos, de empleos formales, de identidad legal. En una democracia que se precia de ser moderna, esto equivale a crear ciudadanos de segunda clase o, peor aún, no ciudadanos.
Pero la paradoja no termina ahí. Porque, al mismo tiempo, los dominicanos “plenos”, aquellos que conservan su nacionalidad, experimentan también una erosión de su ciudadanía. La masiva migración haitiana, que durante décadas ha ocupado nichos de empleo en la construcción, en la agricultura y en los servicios, ha generado una presión evidente sobre los sistemas públicos de salud, educación y trabajo. Muchos dominicanos perciben que sus derechos se ven disminuidos por la presencia de quienes, aun sin ciudadanía, participan de los espacios vitales de la sociedad. Dicho en otras palabras: la exclusión no afecta solo a los descendientes de haitianos, sino también a los dominicanos que sienten debilitado su propio acceso a los beneficios de ser ciudadanos.
Este doble proceso —la pérdida legal de ciudadanía de unos y la pérdida sustantiva de derechos de otros— revela lo que el filósofo Daniel Innerarity llama la “miopía democrática”: la incapacidad de los Estados para reconocer y gestionar la complejidad de sus sociedades. Al negar la nacionalidad a quienes ya forman parte de la realidad social, y al no garantizar condiciones dignas a quienes la poseen, el Estado dominicano reduce la ciudadanía a un papel administrativo. Lo que debería ser el núcleo de la democracia —la igualdad en el reconocimiento y en los derechos— se convierte en un bien escaso, objeto de disputa y de exclusión.
No se trata de minimizar los desafíos que plantea la migración. La República Dominicana comparte con Haití una frontera porosa y una historia marcada por tensiones. Es cierto que la llegada masiva de trabajadores haitianos ha generado problemas objetivos de integración, identidad y recursos. Pero la solución no puede ser negar derechos a quienes ya están dentro, ni precarizar la ciudadanía de los que siempre han estado. Eso no fortalece la democracia: la degrada.
Las democracias del siglo XXI enfrentan una disyuntiva crucial: pueden aferrarse a una idea defensiva de soberanía, que levanta muros y reparte papeles de pertenencia con criterios restrictivos, o pueden asumir la ciudadanía como un proceso expansivo de reconocimiento. Innerarity lo ha dicho con claridad: la calidad de una democracia no se mide solo por cómo vota su mayoría, sino por cómo trata a sus minorías. En el caso dominicano, la sentencia 168-13 y sus consecuencias nos muestran lo contrario: un Estado que decide excluir para reafirmar su identidad, aunque en el proceso debilite los fundamentos mismos de su legitimidad.
Quizá ha llegado el momento de entender que la ciudadanía no puede seguir siendo un privilegio administrado con arbitrariedad, sino un derecho universal que otorga pertenencia y dignidad. Esto exige un cambio de mentalidad política: dejar de ver al otro —sea el migrante, el descendiente de haitianos, o el dominicano que compite por un empleo— como una amenaza, y empezar a reconocerlo como parte de una comunidad que solo será viable si es inclusiva.
La ciudadanía postnacional, que autores como Arendt, Benhabib o Habermas han defendido, apunta en esa dirección. No significa abolir las fronteras ni negar la soberanía, sino entender que los derechos básicos no pueden depender únicamente de un pasaporte o de una categoría legal. Significa aceptar que vivimos en sociedades interdependientes y que la democracia se mide por su capacidad de integrar, no de excluir.
En este país, caribeño, el debate sobre la ciudadanía está lejos de resolverse. Pero si algo queda claro es que la exclusión, en cualquiera de sus formas, no es un camino sostenible. Una democracia que convierte a sus ciudadanos en extraños, o que erosiona los derechos de quienes reconoce, está condenada a marchitarse. Solo una visión más amplia, más generosa e inteligente de la ciudadanía podrá garantizar que no sigamos viviendo de un espejismo, sino de una democracia real.