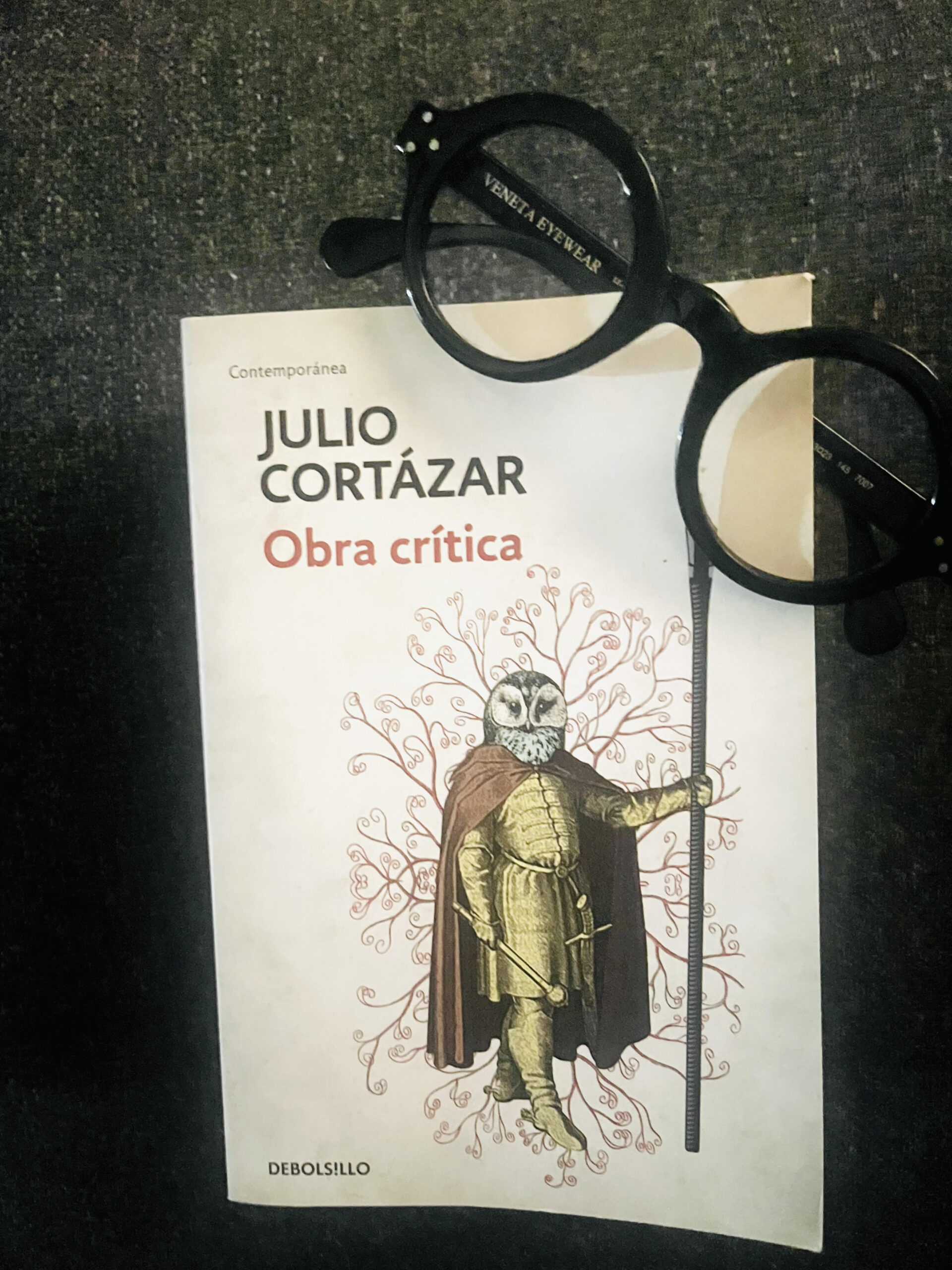Toda poética auténtica nace de una experiencia interior que no puede explicarse del todo. No es un descubrimiento ni una invención: es un reconocimiento. Una forma de volver a mirar algo que siempre estuvo ahí, a la espera de una lengua que no lo ahogue, sino que lo acompañe. El Claroseísmo nace de ese gesto: una apertura, un temblor, una grieta en el lenguaje donde la memoria, el silencio y el mundo comienzan a resonar de otra manera.
No se trata de un movimiento literario en el sentido convencional. No hay aquí una voluntad de ruptura ni de programa. Tampoco hay una doctrina, ni una consigna, ni una estética cerrada. Hay, más bien, una manera de estar en el lenguaje: sin imponer, sin conquistar, sin adornar. El Claroseísmo no quiere ocupar espacio. Quiere abrirlo.
Lo que define a esta poética es su modo de vibrar. Un modo de escribir que no parte de la necesidad de decir, sino de la necesidad de estar. Y estar, en este caso, no implica afirmarse, sino exponerse. Escribir desde la intemperie. Desde un sitio interior que no se protege con certezas, sino que se ofrece al temblor de lo incierto.
El Claroseísmo no proclama la claridad. Tampoco se complace en la oscuridad. Busca otra cosa: una zona intermedia donde la luz no cae por completo, pero tampoco se extingue. Una luz suspendida, detenida en el aire, flotando sobre las palabras como si no encontrara tierra firme donde posarse. Esa luz es el corazón del claroseísmo: claridad sin objeto, sin mandato, sin dirección.
En ese espacio suspendido, el poema se convierte en un claro. No en el sentido de revelación repentina, sino como un espacio abierto, silencioso, donde las palabras no empujan, sino que se detienen. Un claro entre árboles torcidos, entre memorias antiguas, entre versos que prefieren callar antes que decir de más. Un lugar donde el lenguaje no busca dominar la experiencia, sino dejar que esta se manifieste, sin exigencia.
La poesía claroseísta no describe el mundo, tampoco lo representa. Lo observa con una lentitud radical. Y esa lentitud no es pereza ni pasividad: es una forma de respeto. Una forma de mirar sin invadir. De tocar sin poseer. Porque toda palabra, cuando es verdadera, debe ser pronunciada con el cuidado con que se toca una herida.
El poeta claroseísta no se sitúa frente al mundo como un testigo privilegiado. Tampoco se alza como portavoz de ninguna verdad. Se instala, más bien, en el borde. En ese lugar donde la experiencia empieza a deshacerse, donde la memoria se confunde con el sueño, donde la presencia se mezcla con la ausencia. Es ahí donde empieza el temblor.
Ese temblor es lo que da nombre al Claroseísmo. No un temblor violento, espectacular, sino uno casi invisible: como el que ocurre en la superficie del agua cuando nadie la toca. Un estremecimiento mínimo, íntimo, persistente. Una vibración que no cesa. Un sismo sin catástrofe, pero con hondura.
Escribir desde ese temblor exige un desaprendizaje. Hay que renunciar a la voluntad de lucidez, a la obsesión por el sentido, a la necesidad de controlar el poema. El Claroseísmo no construye una arquitectura verbal. No busca estructuras ni ornamentos. Más bien, cava. No levanta, excava. No afirma, sugiere. No concluye, deja abiertos los caminos.
Este desaprendizaje comienza en la infancia. No en la infancia biográfica —aunque a veces coincida—, sino en esa zona del alma donde todo aún parece posible, pero nada puede decirse con precisión. Escribir desde la infancia es escribir desde el borde del lenguaje. Es habitar ese espacio en que los objetos aún no tienen nombre, y por eso mismo están más vivos.
El Claroseísmo encuentra en la infancia su territorio originario. Allí donde se aprende a temer sin saber por qué. Donde la belleza aparece mezclada con el espanto. Donde la voz aún no sabe lo que dice, pero ya ha comenzado a resonar. Esa infancia no pasa: permanece. No se recuerda: se habita. Es la raíz de todo poema verdadero.
El otro gran territorio del Claroseísmo es el pueblo. No como categoría sociológica, ni como nostalgia folclórica. El pueblo aquí es una condensación simbólica: lugar de origen, espacio en el sur, detenido en el tiempo. Es el paisaje que no necesita explicarse. Las calles vacías, los pozos, las ventanas sin vidrio. El pueblo no como lugar donde se vive, sino como lugar donde la memoria se vuelve cuerpo.
Y en ese cuerpo resuena también el mar. El mar como límite, como espejo, como frontera de lo inabarcable. No se trata del mar literario, ni del mar que significa libertad o misterio. Es un mar más físico, más emocional. Un mar que está en la piel. Un mar que no se mira, sino que se escucha. Que murmura dentro del poema como una voz antigua que no cesa de llamar.
El Claroseísmo recoge estos territorios y los deja hablar sin imponerles significado. Porque todo intento de decir qué significan acaba por cerrarlos. La piedra no representa la memoria. Es la memoria. El árbol no simboliza la vida. Es la vida. El símbolo, en esta poética, no se construye. Se deja emerger. No es instrumento, es aparición. No sirve, resuena.
El poeta claroseísta no escribe “sobre” las cosas. Escribe “con” ellas. No traduce su experiencia en palabras, sino que deja que las palabras vivan esa experiencia. El poema no es la expresión de un yo: es un espacio compartido entre el yo y aquello que no puede decirse. Un espacio que se abre cuando el lenguaje se vuelve poroso, vulnerable, disponible.
En ese espacio, el silencio ocupa un lugar central. No como fondo, sino como materia activa. El silencio no es lo que queda entre palabras, es lo que las sostiene. El poema no es lo que se dice, sino lo que permanece después. Lo que se instala entre líneas. Lo que resuena cuando ya se ha cerrado el libro.
El Claroseísmo escribe desde esa escucha. Desde ese saber callar. Su ritmo es el de la respiración, no el del discurso. Su fuerza está en la omisión, no en la declaración. Cada verso es una pausa. Cada imagen, una grieta. El poema se convierte entonces en un lugar donde el lector puede detenerse. No para aprender, sino para sentir. No para entender, sino para estar.
Frente a la velocidad del mundo contemporáneo, frente a la saturación de sentido, frente a la ansiedad por la transparencia, el Claroseísmo propone una ética de la lentitud, de la intimidad, del cuidado. No como consigna, sino como condición poética. Escribir así es resistir sin armas. Respirar sin ruido. Habitar sin demostrar.
La soledad, en este contexto, no es una tragedia. Es una fuente. Es el lugar desde donde se escucha lo que no puede oírse en medio del ruido. Es el espacio donde la palabra vuelve a tener peso. Donde la imagen vuelve a ser vista. Donde la emoción no necesita justificarse.
No hay consuelo en esta poética, pero hay compañía. No hay redención, pero hay presencia. El Claroseísmo no busca respuestas. Sabe que la pregunta es suficiente. Que todo poema verdadero es una pregunta que no se formula, pero que se instala en el cuerpo del lector y no lo deja igual.
¿Es posible vivir así? ¿Habitar el lenguaje con esa humildad, con esa devoción, con ese temblor? El Claroseísmo responde no con ideas, sino con gestos. Cada poema es una ofrenda mínima. Una forma de estar sin explicar. De decir sin nombrar. De tocar sin poseer.
Y en ese gesto se juega todo. No la poesía como arte, ni como expresión, ni como oficio. Sino la poesía como forma de estar vivo. Como respiración lúcida en medio del caos. Como claro en la noche. Como temblor que no cesa.
Porque escribir así es recordar que estamos hechos de lo que no se ve. De lo que no dijimos. De lo que aún tiembla.
Y en ese temblor —lento, suave, insistente—
vive el Claroseísmo.
una poética del temblor y la claridad
Toda poética nace de una grieta: entre lo vivido y lo dicho, entre la imagen y la palabra, entre el mundo y su sombra. El Claroseísmo no fue planeado como movimiento. No surgió de una tesis, ni de una intención estética deliberada. Nació de una inquietud que creció en silencio, como crecen las raíces bajo la tierra. Fue, como todo lo esencial, un hallazgo. Pero no un hallazgo repentino: una lenta maduración de algo que ya venía vibrando dentro del lenguaje.
La primera fisura apareció en un viaje al sur. No un viaje exótico ni programado, sino uno de esos desplazamientos íntimos donde el paisaje y la memoria se mezclan. Llevaba conmigo algunos libros, entre ellos a André Breton y Vicente Huidobro. Leía sus palabras con el asombro del que empieza a sospechar que la poesía no es solo un modo de decir, sino una forma de ver. Breton hablaba de lo invisible, Huidobro de lo que no existe aún. Ambos, desde distintos vértices, entendían el poema como acto revelador. Como un salto, una invocación, una grieta abierta en la realidad.
Pero algo en mí no buscaba ese vértigo. No quería saltar ni iluminar. Quería quedarme en el borde. Quería observar el temblor sin intervenirlo. Fue entonces que alguien, leyendo mis textos, me dijo: “En tu poesía siempre hay una claridad”. Y esa frase quedó latiendo. No como halago, sino como pista. ¿Qué era esa claridad? ¿Por qué no era un deslumbramiento, ni una luz total, sino algo más tenue, más contenido, más respirable?
Pensé en el sol. Pero no el sol del mediodía, ni el sol epifánico de la revelación. Pensé en el sol al final de la tarde, cuando la luz cae oblicua, incompleta, hermosa precisamente porque no llega del todo. Pensé en los claros. En esos espacios donde la luz entra, pero no se impone. Donde la sombra aún tiene lugar. Allí entendí que mi forma de escribir —y de mirar el mundo— no buscaba el centro, sino el umbral. Y así nació el Claroseísmo.
No como teoría. No como vanguardia. Sino como necesidad.
El Claroseísmo no es una escuela. No es un ismo más en la larga lista de etiquetas literarias. Es, en todo caso, una forma de estar en el lenguaje. Una respiración. Una ética de la atención. Un temblor.
La poesía que surge desde aquí no se impone. No busca definir, ni impresionar, ni guiar. Prefiere acompañar. Abrirse. Mostrar sin señalar. Escribir no como acto de dominio, sino como forma de entrega. Como quien ofrece una piedra tibia, encontrada en el camino, sin más ambición que compartir su forma.
Lo que distingue al Claroseísmo es su forma de temblar. Un temblor lento, hondo, sostenido. No hay estruendo. No hay ruptura. Hay una grieta en el suelo. Una fisura en la voz. Una vibración persistente que no estalla, pero permanece. El poema no se precipita: se asienta. No acelera: escucha.
El poeta claroseísta no pretende descifrar el mundo. Lo observa desde el borde. Desde la infancia, desde el pueblo, desde el mar, desde la soledad. Esos territorios no son temas: son materiales vivos. Son lenguajes paralelos. La infancia como espacio donde la emoción no tiene nombre. El pueblo como lugar donde el tiempo se detiene y los objetos cobran densidad. El mar como límite del decir. La soledad como el punto de origen de toda voz auténtica.
Escribir desde el Claroseísmo es habitar esos espacios sin reducirlos. No se escribe sobre la infancia, sino desde ella. No se describe el mar, se lo deja hablar. No se representa el pueblo, se camina en su silencio.
Y en todo esto, hay una noción radical del símbolo. El Claroseísmo no usa el símbolo como vehículo de significado. El símbolo no decora, no representa: aparece. Se impone por su peso, por su estar. La piedra no significa nada: es la piedra. Pero en su forma, en su textura, en su permanencia, dice más que mil conceptos.
El poeta claroseísta no construye imágenes. Las recibe. No fuerza el sentido. Lo acompaña. No quiere provocar. Quiere compartir un estado. El poema no busca el efecto, sino la verdad. Y esa verdad no se explica. Se sugiere. Se deja vibrar.
En este temblor, el silencio es esencial. El silencio no es fondo ni ausencia. Es una fuerza. Una respiración. Una forma de saber sin decir. El poema claroseísta no llena la página. La deja respirar. Cada palabra importa, pero aún más lo que no se dice. Cada pausa carga con una verdad que no se puede escribir, pero que se siente.
El lector no encuentra en este tipo de poesía respuestas, ni grandes revelaciones. Encuentra una voz que lo acompaña sin guiarlo. Un espacio donde puede detenerse, no para entender, sino para habitar. No para interpretar, sino para sentir. Porque todo poema verdadero no enseña: transforma. No informa: afecta. No ilumina: toca.
Y esa es quizás la misión más profunda del Claroseísmo: devolver al lenguaje su capacidad de tocar. En tiempos de saturación verbal, de retórica vacía, de discursos grandilocuentes, esta poética apuesta por lo mínimo. Por el temblor. Por lo que apenas roza, pero queda.
No se trata de volver al pasado, ni de resistir al presente. Se trata de encontrar una voz que no quiera imponerse, sino escuchar. Una poesía que no sea espectáculo, ni mercancía, ni mercancía de la emoción. Una poesía que vuelva a ser acto de verdad. Acto de presencia.
Hoy el Claroseísmo sigue siendo eso: una forma de mirar. Una forma de escribir que no busca definir la realidad, sino estar en ella. No una escuela, sino una soledad compartida. No un manifiesto, sino un temblor que se extiende.
Y si ha de tener un símbolo, que sea ese claro entre dos árboles torcidos. Ese sitio donde la luz no termina de caer. Donde la piedra aún guarda el calor de una mano que nunca la tocó. Donde la memoria no es pasada, sino huella. Donde la voz no grita, pero no se apaga. Donde el poema no concluye, pero queda.
Allí nació el Claroseísmo.
Y allí sigue.
Temblando.
Manifiesto Poético del Claroseísmo.
I.
Hay un claro
no en el bosque sino en la lengua
una oquedad donde la palabra no cae
y sin embargo vibra
un sitio sin nombre entre el decir y el callar
entre la luz que casi toca el suelo
y la sombra que no se decide a ser
un temblor que no se ve, pero sostiene
la casa vieja del poema
todo poema nace de ese lugar
no como flor, no como fuego,
sino como piedra tibia
una piedra que aún guarda el calor de una mano
que nunca estuvo allí
una piedra con memoria de algo anterior a la memoria
escribimos desde el borde
desde donde se siente la grieta
no para cerrarla, no para curarla
sino para habitarla
el claroseísmo no canta
escucha
no describe
se deja tocar
no representa
invoca
y cuando nombra no encierra
abre
porque el lenguaje no es una casa
es un claro
una zona sin techo donde el silencio respira
todo poema verdadero es un sitio sin defensa
un claro entre dos árboles torcidos
una puerta que da a ninguna parte
una habitación sin paredes
una luz sin origen
una voz que llega de lejos
como si alguien la hubiera olvidado encendida
en algún cuarto de la infancia
II.
infancia:
ese animal que ya no somos
pero que nos sigue mirando desde lo hondo
como un perro viejo que no ladra
como el olor de la tierra después de la lluvia
como la risa que ya no recordamos haber tenido
pero que vuelve, sin permiso, en medio de la noche
la infancia no es pasado
es médula
es raíz sin árbol
es lugar sin mapa
allí empezamos a temblar
allí se aprende el miedo sin nombre
el asombro sin palabras
la tristeza sin herida
y el claroseísmo es esa infancia que nunca termina
ese borde donde se sabe sin saber
que algo nos tocó para siempre
y que la poesía no puede decirlo
pero puede callarlo con exactitud
en ese claro no hay adornos
no hay máscaras ni estridencias
todo es sobrio
todo es desnudo
todo es espera
la piedra, el pozo, la rama
no significan
permanecen
el árbol no simboliza la vida
es el árbol
y eso basta
porque en su forma está lo que no puede decirse
el símbolo en el claroseísmo no es una herramienta
es una aparición
una presencia que se impone
no porque represente algo
sino porque existe más allá de nosotros
y exige silencio
III.
la mar no es azul
la mar no es imagen
la mar es borde
es ruptura
es ese murmullo que no se acaba
que nos llama y nos aleja
que nos promete y nos borra
cuando escribimos, la mar está ahí
aunque hablemos de una silla o una ventana
aunque hablemos de una madre o de una calle vacía
porque la mar es todo lo que no hemos podido olvidar
es lo que se llevó lo que nunca tuvimos
el claroseísmo sabe que no hay regreso
pero tampoco hay pérdida
porque lo perdido no se va
se queda en otra forma
como sombra bajo la piel
como eco en las palabras
el poeta no busca crear
busca recordar
pero no el recuerdo cronológico
no la anécdota
sino esa otra forma del recordar
la que ocurre sin imágenes
la que llega como aroma
como una grieta en la tarde
como una voz sin dueño
IV.
la soledad no es un tema
es un estado del lenguaje
la voz que escribe está sola
y esa soledad no es tragedia
es condición
el poema es una habitación con una silla sola
una lámpara encendida que no alumbra nada
una página que escucha
el claroseísmo no busca consuelo
no ofrece redención
no levanta la voz para llamar
es un lenguaje en retirada
una línea que retrocede para dejar espacio
una luz que no toca del todo
pero basta
porque lo esencial no se dice
se siente en el temblor de la voz
en la interrupción del verso
en la pausa que queda después del nombre
V.
en el claroseísmo no se construyen metáforas
se encuentran
no se fabrica lo simbólico
se deja venir
el poema no se arma
se revela
como el rostro de alguien en un espejo empañado
como una verdad que no se puede repetir
porque cada vez aparece de otro modo
y sin embargo es la misma
el mismo claro
la misma piedra
el mismo temblor
VI.
pero nada de esto sirve
si la palabra no ha sido tocada por el silencio
porque escribir es callar con otra voz
es dejar que el silencio tome forma
que se haga rama, piedra, respiro
y entonces el verso no es una línea
es una pausa que vibra
el claroseísmo no responde
no enseña
no guía
no proclama
solo abre
abre como abre una grieta en la tierra
como abre el pecho el que no sabe por qué le duele
como abre la puerta la brisa sin que nadie la haya llamado
porque todo poema verdadero es eso:
una puerta abierta sin saber qué entra
una espera sin objeto
un temblor que no termina de nacer
y hay quienes creen que escribir es mostrar
es poner luz sobre las cosas
pero no
es dejar que las cosas se muestren cuando quieran
como se muestra el rostro de alguien dormido
como se muestra el tiempo en una grieta de la pared
el claroseísmo es un mirar que no fuerza
un lenguaje que no invade
un saber que no necesita saber
y por eso la mirada es lenta
la respiración es larga
el poema no corre
no busca impacto
no quiere asombrar
quiere estar
porque estar, en estos tiempos, ya es una forma de resistencia
estar sin hacer ruido
estar sin pedir atención
estar como está la piedra
como está el musgo
como está el recuerdo de algo que nunca sucedió
el claroseísmo no lucha contra el mundo
pero tampoco lo celebra
lo observa con una ternura extraña
una ternura sin rostro
como si supiera que todo está a punto de romperse
y aun así lo sostiene
y en esa mirada hay algo de compasión
pero también de lucidez
porque sabe que no hay cura
que no hay centro
que todo es borde
todo es filo
todo es pregunta
y por eso el poema es un lugar para detenerse
para dejar de correr
para escuchar
no lo que dice el mundo
sino lo que resuena cuando el mundo calla
no buscamos belleza
buscamos verdad
pero no la verdad que se puede escribir
la otra
la que se intuye al borde de la frase
al final del verso
la que no se dice, pero sigue ahí
como la forma de una ausencia
es por eso que el claroseísmo no llena la página
la deja respirar
como respira el cuerpo en el sueño
como respira el campo cuando ha llovido
cada palabra importa
pero más importa lo que no se dice
la poesía no es ornamento
es huella
y una huella no se adorna
se sigue
la infancia deja huella
el pueblo deja huella
la mar deja huella
y nosotros escribimos desde esas huellas
sin intentar reconstruir el camino
solo para sentir que aún estamos caminando
porque el lenguaje también es camino
pero no nos lleva
nos devuelve
nos lleva no hacia adelante
sino hacia adentro
y lo que encontramos allí no siempre tiene nombre
y el claroseísmo es la escritura de eso sin nombre
de eso que se queda
de eso que no nos deja, aunque no sepamos qué es
y por eso a veces duele
pero no como duele una herida
sino como duele una canción que amamos y no entendemos
como duele el olor a tierra mojada
cuando sabemos que ya nadie nos espera en esa casa
VII.
el poeta claroseísta no interpreta
no traduce
no explica
deja ser
la palabra no es un instrumento
es un cuerpo
y hay que tratarla como a un cuerpo
con cuidado
con escucha
con deseo
el poema no se fuerza
se cultiva
como una planta que no responde a nuestras preguntas
pero igual florece
si la dejamos en paz
y el símbolo no es una clave secreta
es una forma de mirar
una silla no significa soledad
es soledad
cuando está sola
una ventana no representa esperanza
es la esperanza
cuando aún hay luz afuera
un pozo no simboliza profundidad
es lo hondo
porque no se ve el fondo
porque da miedo asomarse
el claroseísmo no teoriza sobre esto
lo vive
lo respira
lo escribe
y a veces no se entiende
pero no importa
porque no ha venido a enseñar
ha venido a recordar
no lo que fuimos
sino lo que aún somos
cuando dejamos de fingir que ya lo superamos todo
VIII.
pero también hay días
en que el poema no viene
ni el claro aparece
días donde el temblor no se siente
y uno escribe por costumbre
como quien enciende una lámpara vacía
y entonces hay que recordar:
el silencio también es parte
el poema también es ausencia
y el claroseísmo no teme al vacío
porque sabe que el vacío no es la falta
sino la espera
esperamos sin saber qué
como quien escucha una radio sin sintonía
como quien mira una puerta cerrada sabiendo que alguien está del otro lado
como quien lleva en el bolsillo una llave sin cerradura
el claroseísmo escribe desde esa espera
desde esa llave
desde ese hueco
porque sabe que el lenguaje no se controla
solo se habita
no creemos en la poesía como iluminación
creemos en la poesía como sombra
como esa sombra que no se despega del cuerpo
que sigue ahí, aunque no la mires
que cambia con la hora
con la estación
con el estado del alma
la sombra es lo que no se dice
lo que acompaña sin exigir
lo que no quiere ser centro
pero está
y eso somos cuando escribimos:
sombra sobre sombra
palabra que no impone
sino que se ofrece
cómo se ofrece una rama seca
cómo se ofrece un cuenco vacío
cómo se ofrece una cama tendida en una casa donde ya no vive nadie
el claroseísmo no busca ocupar espacio
sino cederlo
no se planta en el centro
se inclina hacia un lado
deja huecos
deja bordes
deja que el lector entre cómo se entra en una casa antigua
pisando con cuidado
mirando sin tocar
intuyendo que algo permanece
porque la poesía no es lo que se lee
es lo que resuena después
como el eco de una campana que ya no suena
como el olor de la ropa cuando alguien se ha ido
como el temblor de las manos al recordar sin saber qué se recuerda
y así también escribimos desde la muerte
no desde el miedo
sino desde la conciencia
de que todo lo que amamos está hecho para irse
y sin embargo vuelve
vuelve, en una palabra
en un paisaje
en una esquina
en una línea escrita sin pensar
en una piedra cualquiera
la piedra, otra vez la piedra
materia del claroseísmo
memoria dura
presencia callada
testigo de lo que no pasó
las piedras no se explican
se sienten
y hay poemas que son piedra
que no dan respuestas
pero están
firmes
silenciosos
eternos
y cuando uno los toca, algo vibra
una verdad sin forma
una certeza sin argumento
una emoción que no necesita nombre
porque nombrar no siempre es conocer
a veces es perder
el claroseísmo nombra con cautela
sabiendo que cada palabra es un riesgo
una grieta abierta
un conjuro incierto
y por eso escribe lento
como quien camina sobre hielo fino
como quien busca algo entre escombros
como quien oye un susurro detrás de la puerta
y a veces no hay voz
y a veces no hay verso
y eso también es poema
un poema puede ser solo un espacio
una pausa
un trozo de papel en blanco con una fecha en la esquina
un gesto
el claroseísmo no separa vida y escritura
lo que duele, duele en el poema
lo que no se dice, se queda entre los versos
y lo que no entendemos
es quizás lo más verdadero
la poesía no es claridad
es presencia
y el claroseísmo es una forma de estar presente sin explicación
como está presente el olor del mar en una ciudad sin costa
como está presente la voz de un padre en el eco de una piedra
como está presente la fe sin iglesia
el amor sin nombre
la memoria sin rostro
por eso no se aprende a escribir así
se aprende a callar de otra manera
a mirar con otra piel
a sentir el peso de las cosas que no pesan
y entonces, tal vez,
algo escribe por nosotros
no el yo
no la biografía
no el ego que quiere ser poeta
sino esa otra cosa
ese temblor
ese claro
y entonces el poema sucede
como un árbol que crece en un patio abandonado
como un rayo de luz que entra por una grieta
como una verdad que no puede repetirse
y lo llamamos poema
pero no es poema
es solo un lugar
un lugar donde algo se detuvo
un lugar donde alguien escuchó
un lugar donde la palabra no llegó
pero el silencio bastó
y ese lugar —ese claro—
es lo único que importa.
CLAROSEÍSMO.
Camino para escribir un poema:
Hay poemas que no buscan ser entendidos. Buscan ser encontrados. Como una piedra bajo la lengua, como una luz que no cae del todo. Nace así el Claroseísmo: no como una escuela, ni como una estética, sino como una forma de estar en el lenguaje.
Un temblor suave que parte del silencio y se abre paso en la memoria.
Escribimos desde la grieta, desde el claro entre dos árboles torcidos, donde nada termina de revelarse, pero todo vibra.
No queremos gritar. No nos interesa impresionar. La palabra no es espectáculo, es rastro. El Claroseísmo se sostiene en el gesto mínimo, en lo que apenas fue, en lo que no se dijo y sin embargo persiste.
I. El silencio no es ausencia.
Es forma. Es tensión. Lo que no se nombra sostiene lo que se dice. La poesía claroseísta escucha antes de hablar. Y al hablar, no invade. Sugiere.
II. La infancia no es pasado.
Es territorio. No se recuerda: se habita. La mirada de quien escribe vuelve siempre a ese lugar donde empezó a percibir el temblor. En ese lugar, todo es sagrado y todo está por romperse.
III. El pueblo no es postal.
Es la arquitectura del tiempo. Sus calles, sus voces apagadas, sus piedras: todo es lenguaje. No se escribe “sobre” el pueblo; se escribe “desde” él. No como decorado, sino como herida.
IV. La mar no se describe.
Se escucha. Se sueña. En el Claroseísmo, el mar es frontera y espejo. Inmenso y ajeno. Habla de lo que no entendemos de nosotros mismos.
V. El símbolo no se fabrica.
Se revela. La piedra, el árbol, la casa vacía. No están allí para representar otra cosa. Están allí porque han visto más que nosotros.
VI. La soledad no es drama.
Es materia prima. Se acepta, se nombra sin estridencias. No se llena. Se deja ser. La poesía claroseísta es un cuarto con una silla sola y una ventana sin cortinas. Nada más.
VII. La forma es libre.
No porque todo valga, sino porque lo único que importa es la verdad del tono. La estructura se adapta al temblor, no al revés.
VIII. El lenguaje es temblor.
Cada verso debe vibrar. No con grandilocuencia, sino con verdad. No buscamos lo exacto, sino lo vivo. No lo brillante, sino lo real.
Claroseísmo:
Es un movimiento literario, fundado por Marino Berigüete en Paraguay en el 2016
una voz que no necesita alzar la voz,
una memoria más antigua que el recuerdo.