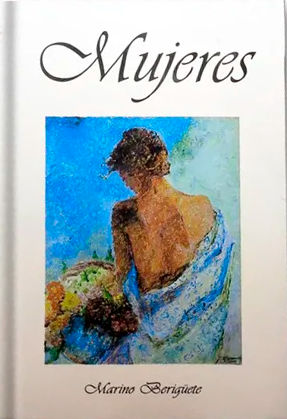Aún en la sombra de la ciudad,
cuando la piedra devuelve pasos lejanos,
el viento arrastra sílabas de un tiempo inmóvil,
y el poeta, aunque envejezca,
sigue siendo el niño que mira la mar
con los ojos asombrados de la primera vez.
La infancia no se pierde,
permanece en las cosas pequeñas:
el canto de un pájaro en la bruma del alba,
el olor del café en la casa dormida,
las manos de la madre doblando la ropa
con un gesto intacto,
ajeno a la herrumbre de los años.
Cada palabra escrita es el eco de un pueblo,
sus calles de tierra,
el sol entre las hojas,
el rumor del río sobre la piedra gastada,
el polvo blanco del yeso de una infancia
donde aún corren los pensamientos.
Porque el poeta, aunque habite entre muros de cemento,
aunque el ruido del tránsito le llene los oídos,
aunque la madurez le pese en los hombros,
siempre caminará descalzo por los patios de su niñez,
mirará en los charcos el cielo de verano
y sentirá en los labios de sal del primer asombro.
Los amigos de la infancia aún ríen en su memoria,
sus voces llegan como un crujido de hojas secas,
como un trueno distante sobre la montaña.
El padre sigue allí, en el umbral de la casa,
con la mirada serena sobre la vastedad del mundo.
La abuela teje silencios en la penumbra de la tarde
y el sol que dora su frente
es el mismo de aquellos días sin nombre.
El Larimar de su tierra resplandece en el sueño,
piedra azul como los días de escuela,
como el cielo donde flotaban las nubes
que miraba sin saber
que algún día escribiría sobre ellas.
El poema no es oficio,
no es un juego de la mente,
sino un regreso,
un viaje que nunca termina.
Y aunque el poeta crezca,
aunque el tiempo le desgaste los huesos,
aunque sus manos tiemblen sobre el papel,
su alma seguirá en el mismo sendero,
bajo la brisa de la mar
de siete colores,
bajo el murmullo del viento.
Porque su poema es uno solo,
es su pueblo, su abuela, su madre, su río,
es la luz de su niñez colándose en las rendijas del tiempo,
es el azul de los días que se van apagan apagando con él.